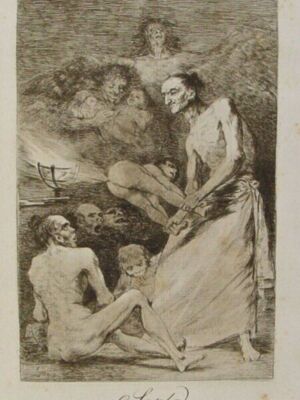A estas alturas de mi propia película, de mi vida, estoy seguro de no ser un pesimista. He salido y sigo saliendo de muchas. No sé lo que es un sillón para sentarme a llorar más de cuatro minutos. Las depresiones apenas me han pisado los talones, porque mis esperanzas fueron siempre más rápidas que ellas. Pero soy un optimista rodeado de realidad. Por eso sé que este mundo recortado económicamente está, sin embargo, sumando cada vez más soledades. Hay una grave crisis, además de la puramente económica, de compañía y, cómo no, de parejas. Es una espeluznante crisis del amor.
Tengo datos tan fiables como oir el corazón de la gente, sus lamentos y carencias reales. No cuento suposiciones ni mi base es la imaginación. Atiendo y escucho la queja diaria, contante y sonante, de centenares de personas procedentes de una infancia bien nutrida de cariño, pero desconcertadas ahora en la madurez -y hasta en la juventud- con una existencia que les hace atravesar por los lugares más despoblados del afecto. El mundo parece estar abocado a un aterrizaje forzoso que me recuerda a aquel de Tom Hanks en Náufrago, cuando salvó el pellejo a costa de acabar solo en una isla desierta.
¿Queremos eso? ¿Podremos con eso? Claro que no. Aquel pedazo de tierra, por propio que fuera, en medio del Pacífico, nunca fue bastante para Chuck Noland.
En el interior más sincero, donde nadie nos sospecha en la insatisfacción y apenas se puede mantener el tipo de las apariencias, ya sabemos la verdad más descarnada: que podemos ir a fiestas, que siempre nos queda al alcance el recurso a dar unas cuantas carcajadas más destempladas que hondas, que podemos ofrecer la viva imagen de la diversión y servirnos la que nos dan los demás; pero todo eso no es suficiente para llenarnos. Ya no hay rodeos para nosotros mismos. Se acaban poco a poco los paños calientes. La morfina de las simples movidas sociales no da para más en un dolor que se despierta a cada nuevo vacío. El ser humano es un proyecto mucho más ambicioso que el de tomar copas por tiempo indefinido. Lleva dentro una aspiración legítima de compartir la vida con alguien. Y termina por abandonar, como en Náufrago, una tierra firme a cambio de una mínima tabla de salvación. Prefiere el vértigo del mar bajo los pies a la seguridad de una arena que al final resulta movediza.
Hay que pìllar unas maderas medio claveteadas antes de que por culpa del miedo y las decepciones dejemos de soñar con un salvavidas.
Por seguir con el cine, si el Titanic se hunde, mejor que gritar ¡sálvese quien pueda! será decir: sálvate conmigo. Y que mientras vienen y no a socorrernos de esta tragedia de desamores, de separaciones, de divorcios y hasta de matrimonios en los que ya sólo se aguantan, mientras tanto, que no deje de sonar el último resquicio de la ternura en una dulce y valiente música invencible.